
Era una mañana azul, límpida, gélida, y allá al fondo, tras Lemuy, se adivinaba la línea de la cordillera apenas dibujada entre la neblina rezagada. El Bus pasó como a las siete y media; éramos los pasajeros de siempre, acurrucados en los asientos con los abrigos hasta las orejas. Me senté en un asiento vacío y cerré los ojos tanteando la intensidad de mi cansancio… en vez de dormir un poco más, escogí abrir mi libro en La Tarde Mirando Pájaros de Carlos Cerda, y leí entre miradas afuera a esa mañana fría y neblinosa, con el sol apareciendo blanco y suave tras densas nubes bajas como en la película sol de medianoche, que tanto me impresionó cuando la vi siendo una niña.
Cuando pasó el auxiliar le pedí que me parara en Agoní, en la posta. “¿usted sabe donde queda?” le pregunté esperanzada, pues yo apenas tenía algunas referencias. Pagué $800 y respondió que no me preocupara, que él me avisaría.
Seguí atravesando historias y colinas, el sol trascendió las nubes iluminando de costado los bosques de tepas, coigues, lumas y canelos. Los animales apenas despertando, bufaron su aliento vaporoso sobre el pasto escarchado. Y el bus ahora más lleno, se detenía cada tanto a recoger escolares, profesores, gente mayor.
De pronto el bus se detuvo más largo; una fila de pasajeros bajó pacientemente y partimos de nuevo. Vi en una colina varias personas caminando hacia una casa blanca y supe que esa era la posta y que el auxiliar había olvidado avisarme… corrí a preguntarle y unos doscientos metros mas allá bajé para volver caminando, celebrando poder mirar todo con la luz nueva de la mañana. Por el borde del camino vi un piño de ovejas rascando pastito escarchado y huyeron en cuanto mi presencia se les tornó una amenaza. Avancé más, hasta llegar a una capilla abandonada, di la vuelta y allí estaba la posta rural de Agoní, lleno su pequeño salón de mujeres y hombres tomando lugar para esperar, buscando un lugar alrededor de la estufa a leña, aún apagada. Pregunté por Benito, el técnico paramédico, y enseguida lo ví: un hombre de edad media, con una bata blanca y de aspecto amable. Retiraba el carnet de salud de los pacientes que en esa mañana habían ido en busca de atención médica de algún tipo.
Nos saludamos y le conté que venía a conversar con algunos enfermos crónicos, enfermos de diabetes o hipertensión, los que quisieran y pudieran hablar conmigo acerca de sus enfermedades. Con solemnidad me hizo pasar a un box médico; una salita que constaba de una camilla, un escritorio con dos sillas y una estufa eléctrica que encendió para calentar el lugar. Luego salió y dijo en voz alta –para la concurrencia- lo mismo que yo le había contado, el motivo de mi visita. Ahí entré en pánico, me sentía como en el pacífico occidental, vestida de blanco, con botas y cucalón. O sea, todas las estrategias de acceso, todas las aprensiones hacia el mismo sistema médico institucional y su impersonalidad, puestas en práctica de una vez y yo ¡sin la posibilidad de reaccionar!
Acaté mi cometido y supuse que nadie entraría a hablar con esta intrusa, hasta que la Sra. María me preguntó si ella podía. Con visible asombro la hice pasar y llena de pudor y rodeos le conté porque yo estaba ahí. Le pregunté además si le importaba que grabara nuestra conversación, todo de una… y así acabé de sentirme miserable. Ella mientras, no acusaba recibo de mis sentimientos; aparentemente era un privilegio poder estar ahí hablando de lo que sentía con alguien que manifestaba interés y le preguntaba cosas que quizá ningún medico, enfermero o nutricionista se había dignado preguntarle sobre su experiencia con su enfermedad.
Así fue también con don Juan y Ana, que entraron después a ver si ellos también podían hablar conmigo: Nunca imaginé que mis informantes me buscarían voluntariamente, quizá ávidos de contarle a alguien su dolencia, movidos por la curiosidad o tal vez apiadados de una joven a quien no conocían ni en pelea de perro.
Cuando terminé las entrevistas, Benito me avisó que en la cocina me esperaba agua caliente para un café y obediente fui hasta allá. Había una mesa puesta con esmero, el agua caliente prometida, café, pan amasado y mermelada. Me indicó una silla al lado de la cocina a leña y que por favor me sintiera en mi casa, que el tenía que tomar la presión antes de que llegara la Ronda.
Y ahí quedé, con mis patitas heladas al calor del fuego, bebiendo a sorbos un café caliente y comiendo pan con mermelada de mora. Me sentí afortunada.
Al rato llegó Aglaya y Karen con la ronda médica, y la mañana se llenó de actividad con todos los pacientes: algunos resfriados, también ancianos y niños a la espera de sus alimentos, y una chica con una presunta apendicitis. Los “crónicos” ya se habían ido ante la noticia de que hoy no habría médico ni enfermero.
Me despedí de Benito que no se detuvo en toda esa mañana y quedé de venir a conversar con él un día miércoles. Salí de la posta a esperar el bus, que ya no tardaría.
Eran veinte para las dos cuando pasó. Subí e hice adiós hacia la posta y un par de manos respondieron mi gesto. Aun hacía frío aunque había un hermoso sol sin velos alumbrando desde el cenit. El bosque y los animales seguían ahí, el camino sinuoso y la gente subiendo y bajando, también. A lo lejos divisé la línea nevada de la cordillera: el michimahuida y el corcovado destacando en altura y presencia. Tomé mi libro y me puse a leer Última Cena de Collyer. El bus marchaba hacia Castro, donde Samuel me esperaba en un rato más.










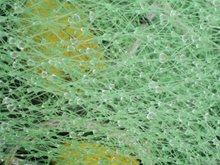















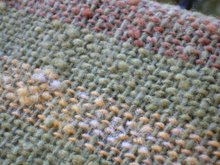










2 comentarios:
Bueno, respondiendo tu comentario...
Si no te hubieras llevado las dos cámaras podría mandarte "foto con boina a luca"... je je
Pura belleza. Desde esta ciudad de humo, en donde hasta el frío hace que todo pierda su contorno, las imágenes de Chiloé parecen un sueño. En las fotografías, pero también en lo que escribes...
Publicar un comentario