 Esta mañana me detuve frente a la costa y descubrí qué es lo que más amo del mar. Miré lejos y palpé su inmensidad, su vasta superficie liquida. Y supe que amaba esa inmensidad, esa calma, y su porte inconmovible, que me eleva allá lejos. Muy lejos. Tan sólo en una mirada.
Esta mañana me detuve frente a la costa y descubrí qué es lo que más amo del mar. Miré lejos y palpé su inmensidad, su vasta superficie liquida. Y supe que amaba esa inmensidad, esa calma, y su porte inconmovible, que me eleva allá lejos. Muy lejos. Tan sólo en una mirada.Hoy estuve en Acui. Lloviznaba y me senté sobre el esqueleto de un antiguo lanchón fúnebre, despanzurrado, guarida de pequeñas aves marinas. Lentamente escampó y comenzaron a oírse risas de niños, graznidos, ladridos y aleteos. Corrió suave viento. El mar yació inmóvil y sedoso, aun quieto, aún inmenso.
Para llegar aquí navegamos mar adentro un tiempo desconocido. La línea de la costa apareció en medio de la niebla como una ballena dormida, la misma que halló Simbad en medio del océano. Al varar bajamos los pertrechos, y la lancha verde que nos había traído se fue dejándonos a nuestra suerte. La sede habilitada como Estación Médico Rural, era una pena. Oscura, triste y sucia. Y desprovista casi completamente de instalaciones para apoyar las atenciones de salud que la ronda realiza en sus visitas.
De a poco comenzó a llegar gente. En su mayoría de edad mayor y niños. Esta vez nos acompañaba un médico, y la voz se corrió rápidamente por las casas de las 18 familias que habitan esta pequeña isla… Cuenta la historia que en el origen llegaron aquí tres o cuatro matrimonios que decidieron quedarse, y que el total de familias que hoy habitan aquí proviene de las sucesivas uniones que tuvieron lugar entre sus descendientes…
La sede apenas tiene un box, o más bien, una salita con puerta y camilla. Ni baño, ni estufa, ni sillas para esperar. Y los pacientes llegan y llegan, en búsqueda de atención, de alivio o de escucha.
Como no hay lugar, improviso una entrevista en un pasillo de la escuela hoy vacía. Claudia me cuenta que varios en su familia son diabéticos, y eso equivale a decir que varios en la isla lo son, o al menos podrían llegar a serlo por heredad.
Al terminar aún queda tiempo y me voy hacia la punta este de la playa. En el kilómetro de ida y vuelta que recorro, retomo todas mis viejas aficiones; mis vicios de exploradora ermitaña. Y fotografío aves, botes, redes, rocas y huellas en la arena; recojo pequeñas piedras transparentes que inmortalizo en mis bolsillos o quizás en la mano de alguien; camino por la orilla metiendo los zapatos al agua; vago con la mirada itinerando entre horizonte y sucesos cotidianos que probablemente sólo a mí me interesan.
Frente a la escuela un hombre “achica” el agua de su bote varado, usando un tubo de goma y un palo con una suerte de tapón adherido a la base. Desconozco el invento, pero prueba su eficiencia escupiendo gruesos chorros de agua que horadan la arena. Cuando termina su tarea, se detiene silencioso a observar la lancha de carabineros que nos ha transportado: fibra de vidrio, cabina techada, gran motor fuera de borda… el sueño del pibe, o del hombre de mar al menos, el que pesca con red, o bucea con hoocka en un pesado y hermoso bote de madera sin tiempo.
A la vuelta, llueve finamente otra vez. Han sido varias horas y en la lancha flota un silencio cansado mientras navegamos de vuelta a Queilen.
El ronroneo del motor permite el trance; mi vista en el horizonte permite tu recuerdo.
En un salto despierto a la arena, hemos vuelto.
Frente a la escuela un hombre “achica” el agua de su bote varado, usando un tubo de goma y un palo con una suerte de tapón adherido a la base. Desconozco el invento, pero prueba su eficiencia escupiendo gruesos chorros de agua que horadan la arena. Cuando termina su tarea, se detiene silencioso a observar la lancha de carabineros que nos ha transportado: fibra de vidrio, cabina techada, gran motor fuera de borda… el sueño del pibe, o del hombre de mar al menos, el que pesca con red, o bucea con hoocka en un pesado y hermoso bote de madera sin tiempo.
A la vuelta, llueve finamente otra vez. Han sido varias horas y en la lancha flota un silencio cansado mientras navegamos de vuelta a Queilen.
El ronroneo del motor permite el trance; mi vista en el horizonte permite tu recuerdo.
En un salto despierto a la arena, hemos vuelto.










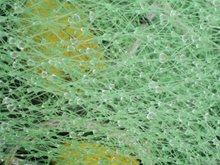















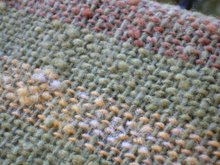










No hay comentarios.:
Publicar un comentario