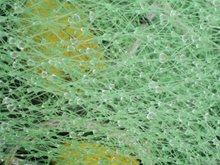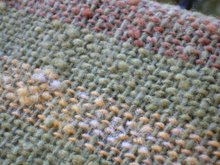Ya me voy. Vuelvo al norte en unos días y todo es incertidumbre.
Ya me voy. Vuelvo al norte en unos días y todo es incertidumbre.Este no saber me gusta y lo detesto. Como si fuera una droga que intento dejar pero me es vital; el no saber como serán las cosas se me hace doloroso e irresistible.
Me fui hace casi seis meses, y ya no se cómo es vivir allá. Ya no se cómo es habitar una casa enclavada en una calle urbana, o caminar por Maira y luego dar la vuelta en Infante hacia la panadería. Ya no se cómo es esa casa de paredes naranjas y ventanas que miran los tejados. Ya no se como es tomar la micro en la esquina de Bilbao y Miguel Claro. Ni tampoco se cómo es llegar y encontrarme con la Trufa que maúlla hambrienta al caer la tarde.
Mientras estuve acá aprendí ver a través del cielo nublado la primera estrella de la tarde y adivinar la escarcha en la mirada de los animales. Aprendí a esperar al borde de la carretera mientras amanece y se enciende el frío en las manos; a que pase la lluvia para salir afuera y emprender la marcha. Aprendí a esperar, a tener calma cuando todo se detiene y nada sucede, así no más.
Ahora se que la lluvia puede venir con cualquier viento, pero que el sur siempre trae intenso frío seco que hiela todo. Y se que los pequeños corderos sobreviven a la helada aunque nazcan en pleno invierno, y que a Paildad no hay recorrido de micros ningun día de la semana. Se también que la amistad puede nacer entre mate y mate compartido, o entre palabras dichas al calor de la estufa que evapora la eterna lluvia; Se que en Queilen el mar se abre a los vientos y se vuelve infinito hasta que rompe bajo el Corcovado, y que el camino en bus desde Chonchi demora más de una hora porque recoge escolares, profesores, mujeres y hombres de campo que sólo cuentan con ese medio de transporte.
Y la ciudad... mi Santiago odiado y adorado. Todo lo que sabía acerca de vivir allá ha mutado. Vuelvo y debo aprender todo otra vez. Debo dibujar una nueva historia, inventar un desenlace o un comienzo, y trazar nuevos recorridos. Y no se, siento miedo y placer en este nuevo tiempo. Y mucho vértigo por un mundo que comienza, que recién se gesta. Aún en mi ausencia.
Ya vuelvo a la ciudad y no se si quiero. Tampoco se cuánto dure, sólo se que empieza y olvidé cómo era. Pero al menos el olvido permite inventarlo todo otra vez, y eso sólo puede ser un buen augurio. Igual que el canto del chucao.